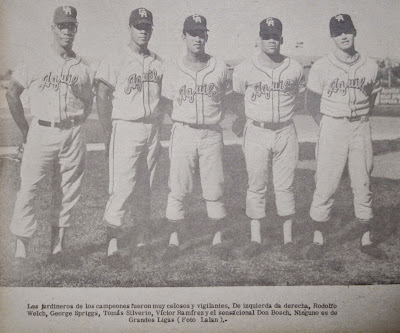Transcurrió
entre mis 5 y 8 años de edad.
Un 22 de abril de 1975 pasadas las 11 de
la mañana, según me contó mi madre, vine a este mundo. No sé para qué fin y
creo que ella tampoco lo supo ni lo sabe ahora. El hecho es que vine. Nací en
Santiago de los Caballeros cuando bien pudo haber sido en San Pedro de Macorís,
pueblo donde residían mis padres desde 1970. Pero resultó que el ginecólogo de
mi madre trabajaba en la Clínica Corominas, de Santiago, razón por la cual ella
debió arrojarme al mundo en esa ciudad.
Los primeros cinco años de mi vida los
pasé en Macorís. Recuerdo perfectamente aquel lustro donde no dejé muchas
huellas que digamos. Fui un niño calladito, tímido, pero siempre observador. No
tuve amiguitos. ¡Créanme! Ni uno. Mi vida giraba en torno a la escuela del
kindergarten y las tardes en casa de mi madrina Reyna, donde mi hermano Carlos
las pasaba de mil maravillas montando bicicleta con Danny y Argimiro.
Durante aquella niñez petromacorisana llevo
vivo el recuerdo cuando mi padre, Facundo, nos llevaba al estadio de béisbol
cada vez que las Águilas Cibaeñas venían a San Pedro a jugar contra las locales
Estrellas Orientales.
Mi padre laboraba en el Banco Agrícola,
en Santo Domingo. Su ajetreo era bien complicado, pues, apenas se desayunaba
bien temprano todas las mañanas (5:00 y 6:00 a.m.) para conducir rumbo hacia la
capital del país (30 minutos de trayecto). Su trabajo era muy exigente y
extenso. Venía regresando a Macorís alrededor de las ocho o nueve de la noche.
Aquello era una rutina de lunes a viernes. Apenas los sábados y domingos mi
madre, Carlos y yo podíamos compartir con él. Para ser honestos, esa fue una de
las razones por las que él decidió, en verano de 1980, que nos trasladáramos a
vivir a Santo Domingo.
La
mudanza. Verano del 1980
La mudanza, como ya señalé, ocurrió en
verano de 1980. No me llega a la mente si a finales de junio o principios de
julio, pero fue por ese periodo. Sucedió un fin de semana. Mi abuela materna,
Finetta, estuvo con nosotros en esos días. Ella había viajado desde Santiago
hasta Macorís para ayudar en todo lo que fuera posible (empacar los vestidos de
mi madre, mis ropas, las de Carlos, las vajillas, enseres de la cocina, etc.).
Aquello comenzó un viernes, y ya para el sábado, todo estaba depositado en el
nuevo hogar. Era un piso de tres habitaciones y dos baños en el Residencial San
Pablo, ubicado en el barrio Los Maestros, del Mirador Sur.
Me acuerdo de mi último sábado en la Sultana del Este, de las despedidas de nuestros
vecinos. Los adiós, cuídense, los queremos muchos, vengan
pronto a hacernos la visita, Ivansito,
cuídate mucho. Hubo abrazos y lágrimas. Carlos quiso quedarse unos días más
en casa de madrina con sus camaradas inseparables, Danny y Argimiro.
Como es natural cuando la gente se muda
a otro sitio, en que los primeros días no conoce a nadie, así estuvimos
nosotros una vez recién llegados. Fue después de cinco o seis que mis padres se
sintieron en confianza de entablar conversación con los vecinos e irlos
conociendo. Ya en esos días Carlos se había integrado a la nueva casa. La
adaptación fue rápida para todos. Mi hermano hizo nuevos amigos, mis padres
nuevos vecinos y yo mi primera amiga. Así fue, la niña Lily, hija de doña Adria
Martínez, que vivía en la cuarta, fue la primera amistad de mi vida. Antes, no
había tenido amigos ni amigas. ¡Increíble! Todo a la edad de cinco años, en la
nueva casa y en Santo Domingo.
 |
| Felicitado por la maestra tras finalizar un discurso. |
Nos caíamos muy bien. Ya era parte de
nuestras vidas jugar todas las tardes, en su casa o en la mía …aunque
mayormente fue en la de ella. Lo que ella decidiera eso jugábamos. Si se le
antojaba muñecas pues a eso, si carritos o colorear, pues también. Nunca
rechisté a lo que ella le gustaba; lo disfrutaba de igual manera. Nuestras
tardes de juego se extendían casi hasta las 6:30 p.m. o 7:00 p.m. Ella tenía
seis años y yo cinco. A cada rato me contaba sobre su escuela bilingüe a la que
asistía y sobre su padre, quien no vivía con ella ni con su mamá. Doña Adria me
tomó un cariño especial, casi de hijo. Varias veces, desde su trabajo,
telefoneaba a la trabajadora doméstica para que me preparara cena junto a la
niña. Me daba vergüenza cenar en casa ajena pero la sirvienta me decía que no
importaba, que podía cenar allí todas las veces posible.
Mi madre y Adria se hicieron grandes
amigas. También se amistaron con doña Luz, la vecina del primer piso. ¡Ah!,
creo que se me había pasado: nosotros vivíamos también en un primer piso, y al
frente estaba el de Luz.
La
peluquera y el cliente
Una de esas tardes que no recuerdo ni el
día ni la hora, Lily se antojó de que jugáramos a que ella era mi peluquera y yo
su cliente, a quien tenía que recortar el pelo. Pensé que sería de mentiritas,
de modo que me dejé llevar de la infantil estilista. Pero tamaña sorpresa me
llevé cuando empezó a recortarme de verdad. Fue poco, apenas la parte frontal
del pelo que me cubría la frente, pero me veía bien raro. Pero no protesté y,
al poco rato, ya estábamos jugando con sus muñecas, coloreando o con agua de
espumas. Cuando regresé a casa cerca de las seis p.m. mi hermano, al verme,
abrió tremendos ojazos y se alarmó: “¿Y qué fue eso? ¡Diablo! ¡Pero yo se lo voy a decí a papi y a
mami!”. Y en efecto así lo hizo, pero mis padres no me castigaron. Ellos
entendían que se trataba de juegos entre niños inocentes. Lily y yo seguimos
siendo los mismos amigos de siempre, igual que mis padres de Adria. Esta habló
con su pequeña como toda una madre moderna explicándole, sabiamente, que esos
juegos no eran adecuados.
El
cierre de la cerradura en casa de Patricia
Patricia era la hermanita de Víctor,
amigo de Carlos. La conocí poco después que a Lily, en ese 1980. Durante las
vacaciones de diciembre de aquel año jugábamos en su casa al Dominó. Fue la
primera vez que conocía aquel juego tan tradicional de los dominicanos. Víctor
también se hizo mi amigo. Le agradaba y siempre me trató chévere en su casa,
pero sentía algo de celos cuando me decantaba por jugar con su hermana y no con
él. Después de adulto me preguntaba: ¿por qué a esa edad prefería jugar con hembras y no con
varones? La respuesta nunca la tuve. Pero llegué a conclusiones y pude, al
menos en mi caso, derrumbar el mito, tan socorrido en esta sociedad, de que los
niños que jugaban con niñas y muñecas se amaneraban y terminaban maricones. Reitero:
en mi caso, no fue así.
Patricia trató de convencerme para que
no fuera a jugar a casa de Lily. “Ven a esta casa mejor. Todos los días que tú
quieras”, me insistía. ¡Y eso, que ella y Lily eran supuestamente amigas! Pero
una tarde algo salió mal en su casa. Y voy a admitir que tuve, sin
proponérmelo, la culpa. Una tarde ella me invitó a pasar a su habitación para
enseñarme todo lo que tenía. Luego me dijo que se daría una ducha y que la
esperara en la sala. Patricia salió primero; yo después. Antes de abandonar su
dormitorio me puse a manosear el seguro de la puerta hasta que finalmente salí
y, por accidente, la cerré. No imaginaba que le había dejado el seguro puesto. Cuando
Paty salió del baño, cubierta con una toalla, intentó infructuosamente abrir la
puerta de su dormitorio. Estaba consciente de mi culpa y asustado. Sin querer le
había trancado el único acceso a su cuarto. Ella me insultó, me corrió de su
casa. Telefoneó a su madre. La sirvienta me acusó con Víctor. Este se enojó
conmigo. Patricia se encontró con Lily y le contó lo sucedido. Le pidió que no
me hablara más. “No volvamos a jugar con él”, le indicó. ¡Vaya, vaya!
Lo sucedido llegó a oídos de Carlos y
este, como de costumbre ante tales situaciones, se lo contó a papi y a mami. En
la noche, cuando mis progenitores llegaron, el acusador de mi hermano les relató la historia. Mi papá,
en una actitud tolerable y neutral para conmigo, que pocas veces volvería a ver
en él, me pidió mi versión. Yo se la conté. Él y mami me aconsejaron que había
que tener cuidado con las puertas de las habitaciones. Mi papá le explicó a
Carlos que aquello no era para armar un escándalo. “Cabo, en este residencial
hay una llave maestra para todas las cerraduras de las habitaciones. Todos los
apartamentos tienen una. Estoy seguro que ya los papás de Víctor y Patricia
resolvieron ese asunto”.
Así fue. Todo pasó y la calma retornó.
Lily no dejó de hablarme e invitarme a su casa. Yo nunca más volvería a la de
Patricia, aunque hicimos las paces. Tal vez por la vergüenza sufrida.
“Si
te preguntan, diles que sí, que tú y yo somos novios”
Lily y yo éramos dos pichones juguetones
inseparables. Si yo no la buscaba ella me buscaba a mí. Los amiguitos de
Carlos, traviesos, hiperactivos y deslenguados, llegaron a correr la voz por
todo el residencial de que ella y yo éramos novios. A Lily le fascinó el rumor
y lo disfrutaba. Ella misma me pidió que cuando los muchachos me preguntaran si
éramos novios les dijera que sí. Siendo honesto, 34 años después he llegado a
la conclusión de que ella me quería más a mí que yo a ella.
Es que Lily fue siempre más despierta
que yo que no entendía nada de amores entre polluelos. Pasado varios años ella,
ya en su adolescencia, se reiría de todas aquellas vivencias con otros amigos.
Cuando el 22 de abril de 1981 y 1982 me celebraron mi
sexto y séptimo cumpleaños a ella y a mí nos retrataron. Esas imágenes aún las
conservo en un álbum de fotos.
Del cumpleaños del 81 aún conservo en mi
memoria cuando ella y yo agarramos par de globos y les caímos a vejigazos a los
amigos de Carlos.
En ese mismo año tuve varias amiguitas.
Jennifer fue una de ellas. Íbamos a la
misma escuela, el Maternal Alpa, y me gustaba. Cuando se enteró, se entusiasmó tanto
e hicimos una amistad de locos.
Cindy Checo fue otra. Los chicos
bellacos de la escuela decían que teníamos amores. Es que siempre andábamos
juntos en el recreo. A veces agarraditos de manos. Lo mismo que creían los del
barrio de Lily y yo.
Verano
del 82. Otra mudanza
Para mediados de 1982 mi familia se mudó
para la casa número 13 de la calle Jesús Salvador, muy cerquita de donde vivían
Lily y su madre. “Iván, espero que tú sigas viviendo a esta casa. Lily te
quiere mucho. No dejes de visitarnos” me pidió doña Adria al despedirse de mí. Pero
dejé de visitarlas, actitud, que con el tiempo, me di cuenta no estuvo bien.
Hice nuevas camaraderías en mi nuevo
entorno: Carlitos, Andresito, Santiaguito, Guidito y no sé cuantos más
terminados en ito. Toda una historia
distinta a la del Residencial San Pablo en que mis amistades varones fueron
escasas. Apenas Yasel y Jorgito. Pero jugaba muy poco con ellos.
Tanto los años 82 y 83 habían transcurrido de manera normal para
mí. Me aclimataba a la perfección en mi nuevo círculo social. Me desarrollaba
como buen alumno en la escuela primaria.
En el 83 doña Adria me invitó al
cumpleaños que le celebraron a Lily en Mundo
Sobre Ruedas, un antiguo centro de diversión para patinaje. Todo eso a
pesar de que ya no le visitaba a su hija. Aquella tarde fue divertida. Comí muchas
pizzas e ingerí abundante Coca Cola. No sabía montar patines, pero me quedé de
observador y comelón.
Para junio de 1984 había finalizado el
segundo con buena calificación en el Colegio Decroly. Vino el tiempo de las
vacaciones y estaba súper feliz. A los pocos días, o a la semana, había desarrollado
una condición neurológica extraña a la cual mis padres, amigos y familiares no
le encontraban explicación. Los primeros tics aparecieron en mi vida. Recuerdo
el primero de ellos: guiñada repetitiva de los dos ojos. Otros tics, malas mañas, morisquetas o muecas,
para los que ignoraban de qué se trataba, devinieron con los meses y años.
Había empezado a desarrollar el síndrome de Tourette, pero no fue hasta 1990
cuando mi neurólogo se lo explicó a mi madre y a mí. Luego a Carlos.
Este trastorno del sistema nervioso de
repente se convirtió en un lastre en mi vida. Desde finales del 84 en lo
adelante algunos de los que fueron mis primeros amiguitos dejaron de serlo,
desaparecieron mis admiradoras infantiles, de repente sentí como mi propio
padre se tornaba en mi contra y como empezaba a ser objeto de burlas en el
vecindario.
Aquellos niños traviesos que enamoraban
a las amiguitas, quien sabe si incluyendo también algunos amiguitos de Carlos, tenían el campo
abierto para sus conquistas, pues, un Iván tourético, difícilmente les ofreciera
competencia. El futuro pone cara de perro
si se le da la gana, dice un estribillo de la canción La Nena (Bitácora de un Secuestro), de Ricardo Arjona.
Aunque, siendo realista, hice otras
amistades, valiosas, durante los años que estudié en el colegio CEDI. Viví algo
de infierno, pero no del todo.
Con los años pasando desperté pena y
preocupación en muchas personas. Fue en 1989, ya muy tarde, cuando mi madre
decidió llevarme al hospital infantil Robert Read Cabral a donde algún
especialista. Tras un año de puros análisis, para aquí y para allá, finalmente la
genetista Marisela Jáquez decidió que me realizaran unas pruebas neurológicas,
las cuales fueron llevadas a un hospital de Houston (EUA) para ser examinadas
por un famoso médico apellidado Benkei. El resultado de los estudios:
síndrome de Tourette.
A manera de conclusión puedo señalar que,
ocurriese lo que ocurriese, aunque parte del entorno y la patria ignorante se
encargaran de jugarme trapero, aún estoy vivo, vivo para contar, a mis 40 años
de edad, aquel maravilloso capítulo de mi niñez, que permanecerá por siempre en
mi memoria.