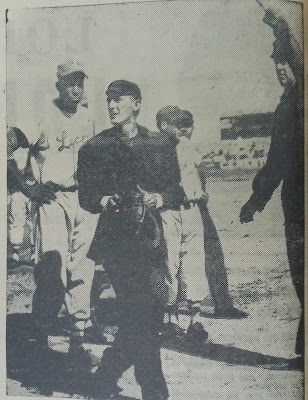Por Iván Ottenwalder
Corría la primavera de 1989. El mes de mayo había terminado y lo mismo los exámenes finales del colegio. Aquello fue un broche de oro: había aprobado, de manera contundente, todas las asignaturas de séptimo grado. Me esperaban unas largas vacaciones de tres meses, así también el regalo de mi madre por la proeza estudiantil.
Mi neumólogo de aquel entonces, ante la pregunta de mi progenitora, sobre qué tipo de regalo sugería para mí, consideró la idea de un campamento de verano.
El Campamento Julieta Hued, situado en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, fue el primer nombre que le llegó a la mente al doctor. “Ese es el mejor campamento de este país doña, lo tiene todo. Es un poco costoso, pero vale la pena. Inscríbalo ahí”, le recomendó a mi madre.
Los planes luego cambiaron. Durante una conversación [días más tarde] con mi tío Luis Núñez ella se enteró de que Roberto –otro tío y que residía en New York, Estados Unidos– vendría al país en agosto y que se había programado un largo fin de semana con varios miembros de la familia en Radisson, Puerto Plata, prestigioso resort de la costa norte. Mi progenitora le había contado sobre la idea de mandarme en julio al Campamento de Julieta Hued como regalo de vacaciones. Luis le comentó que en Santiago había un campamento muy bueno cada verano, el del Club Amaprosan. Le contó que este duraba dos semanas y tenía mejor precio. También le explicó que Pedrito, hijo de Pedro Fernández (tío político y esposo de mi tía Leomilda) regresaría de sus vacaciones en julio e iría también al resort con toda la familia. Mi madre consideró, al final de cuentas que, el ambiente familiar en Santiago de los Caballeros me sentaría mucho mejor que el entorno nuevo y diferente de Jarabacoa. Mi padre, tacaño hasta la médula, asombrosamente estuvo en desacuerdo. Discrepó de mi madre y de tío Luis, argumentando que el Julieta Hued era mejor campamento y que, además, relacionarme con nuevos amiguitos no estaría nada mal, pues me abriría nuevas posibilidades en el aspecto de las relaciones humanas. La decisión no fue obligatoria, se me dio el derecho a decidir, no sin que antes mi madre dejara en claro que, si me decantaba por el Julieta Hued entonces no iría al hotel de Puerto Plata el largo fin de semana programado en agosto. Saqué cuentas, y me quedé con la opción del Amaprosan y el resort en agosto. Saldría ganando, pues dos diversiones son más que una. Pensé en lo mucho que me gustaba la ciudad de Santiago, en los primos de allá, incluido Pedrito, que regresaría de sus vacaciones neoyorquinas; en los tíos Luis y Yolanda, Pedro y Leomilda, abuela Fineta y otros tantos parientes.
En aquel 1989 la situación matrimonial de mis padres marchaba a la deriva, ya ni siquiera compartían la misma habitación ni cama. Mi madre llevaba su estilo de vida alegre: gimnasio, cine y disco con sus amistades, eso sí llegando siempre temprano a la casa, antes de las once de la noche. Mi papá se sabía desde hace varios meses –yo diría que desde antes, quizás dos años- desquerido de la mujer con la que se había casado a finales de los años 60.
Contando las cosas como realmente fueron, a mi madre se le había cogido, ya totalmente convencida, disfrutar de la vida al máximo, como jamás lo había hecho en su adolescencia. Paralelamente a sus andanzas, adquiría una dote de liderazgo entre muchos vecinos. En tan solo tres años (89, 90 y 91) fue capaz de crear una dinámica unificadora, liderando las fiestas y encuentros entre los vecinos –residentes de la calle Jesús Salvador, del Barrio Los Maestros- durante los meses de noviembre y diciembre. Eran unas gozaderas inolvidables, de esas que nunca, pero nunca podrán olvidarse.
El día de partida
El 16 de julio de 1989 fue un domingo soleado, brillante, propicio para un refrescante baño de mar. Esa mañana mi madre quiso ser espléndida e invitó a unos amigos boricuas que estaban hospedados en el Hotel Lina a la playa de Boca Chica. También me pidió que le acompañara. Le tomó prestado el coche a mi padre, un Subaru color crema del año 84 y enrumbamos directo al Lina en busca de los invitados (una pareja de esposos y su hijo adolescente) que nos esperaron en el lobby del hotel.
Los señores, de una buena posición económica, trabajaban para una compañía distribuidora de fármacos veterinarios. Eran muy pudientes, conservadores modernos, se podría decir y, sobre todo, personas íntegras de buenos valores.
Llegamos a Boca Chica como en 45 minutos. Eran las 11 de la mañana y la playa estaba radiante de hermosa. Nos bañamos, alquilamos un bote por una hora, recorrimos gran parte de ese brazo de mar y conversamos mucho. Comimos yaniqueques y tomamos muchos refrescos. Ya a eso de las 3:30 p.m. decidimos retornar al Distrito Nacional. Mi madre dejó a sus amistades en el hotel, sin embargo, estos nos invitaron a pasar a su habitación para que nos diéramos una ducha si así lo queríamos y luego, continuáramos platicando.
Tras compartir ese momentito añadido, mi mamá entendió que ya era hora de regresar a casa. Debía preparar mi maleta para mi viaje a Santiago de los Caballeros, de modo que tuvimos que despedirnos de los puertorriqueños. Estos se pusieron a nuestra disposición cuando fuéramos a San Juan, capital de su país.
Una vez en casa, la siempre recordada –para bien o mal– número 13 de la Jesús Salvador, mi progenitora preparó mi equipaje minuciosamente, cuestión de que no se me quedara nada esencial para mi estadía en Santiago.
A las siete de noche me dejó en la estación de autobuses Terra Bus, no sin antes conversar con una azafata, a la que le explicó: - “Mi hijo Iván tiene 14 años y no está acostumbrado a viajar solo, por favor cuídemelo y dispénsele un buen trato”. La asistente, una mujer bonita y de baja estatura se comprometió que así se haría. Antes de abordar, mi madre se despidió de mí con un beso y un abrazo “y pórtate bien con Leo y Pedro; también con tu tío Luis y Yolanda, mira que ellos te van a tratar como un príncipe”. Asentí con la cabeza y me abrazó de nuevo.
La azafata me ubicó en uno de los primeros asientos del bus. Me consiguió una revista de Condorito (personaje famoso del cómic chileno) la cual empecé a leer de inmediato. Ya una vez el bus en marcha me trajo un poco de maní tostado y un vaso de refresco rojo de la marca Country Club.
En aquella época la compañía Terra Bus era la mejor línea de autobuses de todo el país. Dentro de los autocares ofrecían un servicio de primera clase con la venta de refrescos, café, emparedados, pastelitos y cerveza. Ni siquiera Autobuses Metro ni Caribe Tours brindaban un servicio de tan alta exquisitez.
Poco antes de llegar a Santiago ya me había leído la revista Condorito completa. Una vez llegado, la hermosa asistente me acompañó a bajar del bus, a recoger mi maleta y me entregó a mi tía Leo, que me esperaba dentro de la sala de espera.
Eran más de las nueve de la noche, deposité la maleta en el baúl de su carro y, en pocos minutos, arrancamos hacia su casa, en la Urbanización Llanos de Gurabo, un sector de clase media y gente adinerada en la flamante e histórica ciudad cibaeña.
De noche en casa de tía Leo
Esa noche, en su preciosa vivienda, me preparó un sándwich de jamón y queso y un vaso de jugo de naranja. Me platicó que tío Pedro, su esposo, vendría al día siguiente y que Pedrito, hijo de éste, dentro de cinco días.
Pedrito era unos de los tres hijos que Pedro tuvo con su primera esposa en los años 70, antes de casarse con Leomilda. Era su único hijo varón; las otros dos, eran Masiel y Wendy.
 |
| Mi primo Pedrito. |
A mi apreciado primo, además de montar muy bien a la bicicleta [como casi todos los chicos de su edad] también se le daba a las mil maravillas la moto automática, vehículo que los dominicanos llamamos pasola. Solo fue casi perfecto en la natación. De las paredes de su habitación colgaban certificados y numerosas medallas de todos los podios obtenidos (primero, segundo y tercer lugar). No fue muy aplicado en los estudios. Estudió en el Colegio De la Salle junto a Óliver y Emilia María, otros primos. Quizás no necesitó sobresalir en el plano académico, talvez no le vio mucho sentido a la educación escolar, posiblemente, se haya preguntado alguna vez “qué sentido tiene estudiar”, “para qué”. Vivía en una burbuja, disfrutando de su envidiable infancia de ensueño donde todos, casi todos, le veían con admiración, muchos, como un ídolo.
A una edad como la suya muy pocos niños apelan a la reflexión, al por qué es necesario estudiar o ser algún profesional en el mañana; no todos los padres, saben cómo manejar ese tipo de situaciones. A pesar de ello, mi entrañable primo lograba, a duras penas, aprobar de curso.
Tía Leo me explicó que algunas noches dormiría en casa de Luis y Yolanda; en otras, cuando llegara Pedrito, podría dormir en la suya.
Al día siguiente, lunes 17 de julio, comenzó el campamento de verano en el Club Amaprosan. Este club quedaba un poco distante, en un extremo de la autopista Duarte, carretera que une varias provincias cibaeñas (Santiago, La Vega y Monseñor Nouel) con Santo Domingo de Guzmán, capital dominicana.
Para serles sincero a todos mis lectores, debo confesar que, a diferencia de Pedrito, nunca fui un chico atlético ni muy competitivo en deporte alguno. Tampoco tuve la etiqueta de most popular ni poseía aquel imán atrayente propio de muchos niños y adolescentes líderes. De cualquier modo, la pasé bien en el Amaprosan durante las dos semanas del camping.
Lo que mejor se me daba fueron las clases de natación y el salto del trampolín, ya que, en años anteriores pude aprender a nadar en el club capitalino de Aqua-Flamberg en aquellas lecciones de nado, suspendidas por decisión de mi padre, en un momento que iba por buen camino mostrando buenos avances. En los demás, béisbol y baloncesto, ni siquiera intenté competir.
Pedrito llegó el jueves 20 en la tarde. Al regresar del campamento a casa de tío Luis, a pocas cuadras de la de Leo, se apareció minutos más tarde. Nos abrazamos; Alejandro y Emilia María enloquecieron de alegría y corrieron también a abrazarle. Acababa de llegar el primo favorito de todos mis primos, sin discusión alguna. Poco más tarde Pedrito me presentó a sus amiguitos, que eran hijos de algunos vecinos de la misma calle donde residían Leo y Pedro. También algunas de sus amiguitas, entre ellas Yuli, una de sus novias, hermana de un chico que lo tenía como su mejor amigo. Días más tarde Pedrito terminaría con Yuli y el hermano de esta se enojó tanto que llegó a verlo como enemigo jurado. ¡Cosas de niños! En el tiempo que estuve hospedado en Santiago, aquel niño, nunca más, le quiso dirigir la palabra a mi primo domínico neoyorquino.
En algunas ocasiones Pedrito se apareció por el campamento para compartir un rato con Óliver, conmigo y algunos niños que había conocido antes. Jugó baloncesto, sobresalió con alguna jugada fantástica y estuvo a punto de irse a las trompadas con otro muchacho. Era valiente, y no tenía reparos en sacarle pecho a algún otro chico más alto que él. Creía absolutamente en sí mismo, era una especie de persona que, sin ser el mejor, lo podía hacer todo… y con eso bastaba.
De aquel campamento santiaguero recuerdo a la perfección varios episodios propios de una película de aventuras: la final en baloncesto entre los chicos del equipo Metralla contra los del Bomba, sobre todo el penúltimo desafío en que los segundos se hallaban ganando durante gran parte del segundo periodo. Los de Metralla, ligeramente inferiores en estatura, remontaron un déficit de 15 puntos y se les plantaron a los de Bomba, que contaban con un chico bien alto y fuerte, en la posición de centro, y les vencieron. El score, ahora mismo me es difícil de recordar, pero jamás olvido la algarabía de los ganadores que, en caso de perder, hubiesen tenido que disputar un partido definitivo al otro día. En mi retina aún queda grabada la imagen de dos chicas atractivas, una de ellas excelente nadadora, sin nada que envidiar a una concursante de un certamen de belleza. También los partidos de béisbol, entre los mismos batallones de Metralla y Bomba; el rico almuerzo, a las doce del mediodía; las historias de terror –basadas en las películas de Viernes 13– contadas por los varones en tiempos de ocio y, el día final, en que se entregaron las medallas [y trofeos] a los niños más destacados en alguna que otra competición. No puedo borrar de mi memoria la última competencia de nado a eso de las once de la mañana [del domingo 30 de julio]. El mismo chico alto y fuerte del equipo Bomba, un very popular, para decir las cosas como fueron, se encontraba dominando cómodamente desde el silbatazo inicial del juez. Navega a su antojo, tanto en la primera como segunda vuelta –ida y regreso cada una– y, ya en el retorno de la tercera (la última) el fantasma de la diabetes le hizo una mala pasada, le provocó un severo desmayo, situación en la que tuvo que intervenir el salvavidas para sacarlo del agua. Ya fuera le reanimaron y ayudaron a recuperarse pero, de igual manera, había perdido la competencia por descalificación. La madre del chico tuvo que consolarle ante la frustración. Fue duro para él no obtener la presea de primer lugar… en verdad, ni siquiera logró podio. Tampoco pudo evitar, días atrás, la derrota de su escuadra en baloncesto, en la que, de paso, se le negó la obtención de un trofeo, premio que recayó en un adolescente más pequeño y flaco que él, pero ágil en los piques de balón, lances de tres y rapidez para llegar a la canasta y colocar la bola en bandeja.
 |
| Mi diploma del campamento Amaprosan. |
En la tarde, después de las tres, se produjo el desfile informal de moda de los chicos y chicas que participaron en el campamento durante las dos semanas. Luego vino la entrega formal de los trofeos y medallas a los competidores más valiosos y, por último, la entrega de los certificados de participación. Eso último, un diploma, fue lo único que pude llevarme de aquel camping cibaeño.
El jueves tres de agosto, cercano a la una de la tarde, el primer grupo de la familia Núñez –en el que me encontraba– llegó a Puerto Plata, al hotel Radisson. Al día siguiente, el resto. Fue un largo fin de semana agradable en el que aproveché al máximo la piscina y las buenas comidas (desayuno, almuerzo y cena). No tuve novia en aquel verano, de hecho, aunque contaba con 14 años de edad, no estuve interesado en chica alguna en aquella etapa de mi vida. Aquello no me quitaba el descanso. Sí se lo quitaba a otros coetáneos que buscaban el disfrute de la vida al máximo. Cada quien es conocedor de sus anhelos, de sus límites y fortalezas, de su propia capacidad de resiliencia, aunque no de su destino. En aquel 1989 la escritura no era mi devoción, de modo que jamás hubiese imaginado que, ahora, en este justo instante, mis dedos accionarían sobre un teclado. Somos el misterio que mañana no sabremos, ni siquiera teniendo una proyección definida de lo que deseemos escaparemos a los enigmas de nuestros propios senderos.
El regreso a la capital
El domingo seis por la tarde mi madre y yo nos regresamos a Santo Domingo, aprovechando un aventón que nos dio la familia Luna, hospedada en Villa Caribe [hotel vecino del Radisson] desde el jueves. Don Carlos, cabeza de la familia, había alquilado un minibús confortable para el viaje a Puerto Plata junto a su esposa, hijos y sobrinos. Ellos eran también nuestros vecinos de la calle Jesús Salvador en el barrio Los Maestros, de Santo Domingo. Nos hicieron un espacio en aquel vehículo para el viaje de regreso, que duró más de tres horas.
Llegado a casa, ya lo tenía todo claro, descansar y jugar lo que me restaba de agosto, mi último mes de vacaciones, por largos ratos. Se avecinaría entonces septiembre, inicio del año escolar, un nuevo grado académico, octavo; un salón de clases distinto aunque con los mismos compañeros del séptimo, curso anterior. Quizás o seguro llegarían unas caras nuevas, las cuales por defecto se integrarían con las viejas conocidas. Pero había algo de lo que no tenía
plena certeza, y es qué lejos estaría de mi sesera, en ese 1989, que mi vida académica en el CEDI, colegio al que arribé un verano de 1984, vería su eterno final. Era el principio del fin, por supuesto. Octavo lo culminaría en aquella escuela, pero el próximo septiembre, el de 1990, lo debutaría en otra academia: el Instituto San Juan Bautista de la Salle. Era mi nuevo comienzo, el destino donde empezaría y terminaría mi bachillerato, en ciencias y letras como diría mi diploma.
plena certeza, y es qué lejos estaría de mi sesera, en ese 1989, que mi vida académica en el CEDI, colegio al que arribé un verano de 1984, vería su eterno final. Era el principio del fin, por supuesto. Octavo lo culminaría en aquella escuela, pero el próximo septiembre, el de 1990, lo debutaría en otra academia: el Instituto San Juan Bautista de la Salle. Era mi nuevo comienzo, el destino donde empezaría y terminaría mi bachillerato, en ciencias y letras como diría mi diploma.